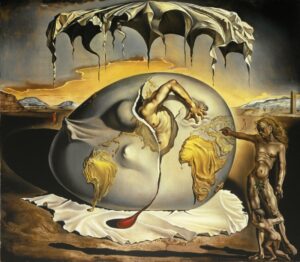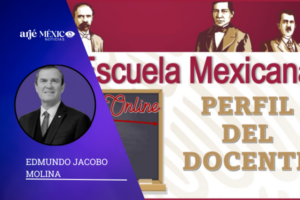Hay un momento en que la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse
en un modo de vida colectiva. Ese momento llega cuando, tras el escándalo, no pasa
nada. Cuando las denuncias —por graves o reiteradas que sean— se diluyen sin
consecuencia alguna. Entonces, la impunidad se transforma en pedagogía: enseña,
normaliza y reproduce la idea de que, en México, la corrupción se denuncia, pero rara
vez se castiga.
La impunidad no es un accidente. Es el resultado de una cadena institucional que se
rompe desde su primer eslabón. Para que un caso de corrupción llegue ante un juez,
se requiere un acto inicial y fundamental: la denuncia. Ésta puede provenir de las
propias autoridades del sector donde se cometió el ilícito, de los órganos de control,
o bien de la ciudadanía. Las denuncias ciudadanas suelen ser valientes, pero
limitadas: no cuentan con facultades de investigación, ni con los medios para ser
judicializadas. Por eso, el paso decisivo recae en las fiscalías. Sin embargo,
demasiadas veces, ese paso nunca se da.
En la mayoría de los casos, las denuncias se quedan en el terreno del escándalo
político. Cumplen una función inmediata —legitimar decisiones, distraer, golpear
adversarios—, pero no derivan en procesos judiciales. Esas denuncias son
particularmente costosas desde el punto de vista social, porque educan en la resignación. En lugar de fortalecer la confianza en la justicia, la debilitan. En lugar de
disuadir la corrupción, la normalizan.
Tres lecciones de impunidad
Durante el sexenio pasado, abundaron denuncias públicas sin consecuencias
judiciales. Tres casos ilustran esta pedagogía.
Primero, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en
Texcoco. En 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador justificó su
decisión en una supuesta corrupción generalizada: compra de tierras, contratos,
constructoras “amigas”. Pero esa corrupción nunca fue probada legalmente. Nadie
fue procesado. Se condenó en la plaza pública, no en tribunales.
Segundo, el caso de la industria farmacéutica. Desde Palacio Nacional se acusó a un
“cártel” de medicamentos de saquear al Estado. Esto paralizó el abasto y suspendió
contratos. Pero no hubo una sola causa judicial. El daño fue doble: se desmanteló la
cadena de suministros y se instaló la idea de un enemigo que nunca se probó.
Tercero, las Estancias Infantiles. El programa atendía a más de 300 mil niñas y niños,
hijos de madres trabajadoras sin acceso a guarderías. Se le acusó de corrupción y
abuso de recursos públicos. Sin embargo, no hubo denuncias formales ni
responsables sancionados. Solo quedó la desaparición de las estancias y el vacío en
el cuidado infantil.
Tres casos, tres escándalos, cero consecuencias. Esa repetición enseña: que el
combate a la corrupción puede quedarse en discurso; que el castigo no es necesario
si el escándalo cumple su función.
La pedagogía de la corrupción
Toda práctica reiterada desde el poder educa. Cuando las denuncias sin castigo se
vuelven norma, el Estado transmite —sin decirlo— que la corrupción no se combate
con justicia, sino con palabras. Así nace una secuencia predecible: denuncia pública
desde la máxima tribuna, indignación amplificada, amenaza simbólica y, finalmente,
olvido.
El poder sustituye la acción judicial por el relato moral: se acusa, pero no se investiga;
se condena, pero no se castiga. El combate a la corrupción se convierte en
espectáculo retórico que genera legitimidad política a corto plazo, pero destruye la
confianza institucional. Enseña que el escándalo puede anular el delito, y que la
impunidad puede vestirse de virtud.
El eco social: “El que no transa, no avanza”
La pedagogía de la corrupción no se aprende en las aulas, sino en los gestos
repetidos de la vida pública. El sábado pasado asistí a la obra musical “Mentiras”. En
un momento, los actores comenzaron a interactuar con el público que completaba
sus frases. Cuando uno de ellos dijo: “El que no transa…”, más de cinco mil personas
respondieron al unísono: “¡no avanza!”.
Ese coro espontáneo fue, para mí, una confirmación cultural de lo que ocurre cuando
la impunidad se vuelve rutina. Esa frase —tan popular como corrosiva— condensa
una moral social invertida: el éxito no se alcanza a pesar de la trampa, sino gracias a
ella. El mérito y la ética quedan subordinados al ingenio para burlar la ley.
La risa colectiva, lejos de aliviar, revela cuánto hemos aprendido. No se trató solo de
humor popular, sino de un reflejo de la pedagogía de la corrupción: el aprendizaje
compartido de que el sistema premia a quien se atreve a transar y castiga, con el
fracaso, a quien respeta las reglas.
Nuevos casos, misma lección
En el nuevo sexenio, sin embargo, se vislumbra una grieta en ese muro de impunidad.
Por primera vez en muchos años, una denuncia pública derivó en judicialización del
expediente y prisión preventiva para varios implicados: el caso del llamado
“huachicol fiscal”, que involucra a la Secretaría de Marina. El proceso está en curso y
todavía no es posible anticipar su desenlace, pero su sola existencia rompe la inercia.
Por primera vez, el discurso anticorrupción se tradujo en acción judicial. Es también
el caso de La Barredora, organización criminal originada en la Secretaría de Seguridad
Pública de Tabasco. El temor justificado es que las denuncias, en las fiscalías se
revuelvan y olviden. Que el abuso de los tiempos y procedimientos reediten, ante la
vista y paciencia de tod@s, los casos de Odebrecht, Segalmex o el asesinato de
Sergio Carmona.
Si la denuncia no llega al fondo, si el expediente se diluye y el caso se olvida, el
mensaje será el mismo de siempre: todo cambia para que nada cambie.
La pedagogía del cinismo
El siguiente paso en el aprendizaje colectivo es el cinismo. Cuando la corrupción ya
no escandaliza, comienza a aceptarse. La gente aprende que no vale la pena
indignarse; el poder, por su parte, que puede acusar sin probar, exponer sin
sancionar, callar sin explicar.
Así nace la pedagogía del cinismo: una sociedad entera aprende a descreer Este cinismo deja heridas más profundas que el delito mismo, porque disuelve la
confianza, mata la esperanza de justicia y convierte la mentira en una estrategia de
supervivencia.
Cada vez que un caso se desdibuja o se frena un proceso, se refuerza el mensaje:
denunciar no sirve, exigir justicia es ingenuo. El ciclo vuelve a empezar.
Pero no todo está perdido
Las prácticas más arraigadas pueden cambiar. Las mujeres lo hemos demostrado:
con persistencia y organización. Transformamos estructuras que parecían eternas. Lo
que antes era “natural” hoy se reconoce como injusto.
Lo mismo puede pasar con la corrupción. Para ello, es necesario reconstruir los
contrapesos políticos debilitados por el presidencialismo, garantizar la autonomía de
las instituciones de transparencia, y sostener la convicción de que la ética pública no
es un lujo moral, sino una necesidad democrática.
La corrupción no es destino. Es una forma de poder que puede enfrentarse y
desarmarse. Podemos construir una nueva pedagogía: la de la rendición de cuentas,
la responsabilidad y la confianza.
Solo entonces, sin ironía, podremos decir que México aprendió la lección.— Mérida,
Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán