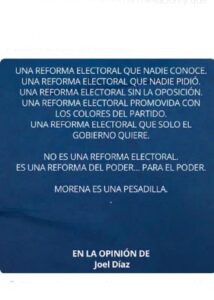Alejandra Reyes Shields (Editorialista invitada de Plumas Azules)
En México, los nuevos impuestos han vuelto al centro del debate público. Cada anuncio de ajuste fiscal provoca inquietud en hogares, comercios y empresas que sienten cómo sus bolsillos se estrechan. Detrás de cada medida recaudatoria hay una intención de fortalecer las finanzas del país, pero también una tensión evidente entre la necesidad del Estado y la capacidad real de la ciudadanía para soportar nuevas cargas.
El gobierno ha justificado la creación o ampliación de impuestos (como los aplicados a plataformas digitales, bebidas azucaradas, tabacos y ciertos servicios) bajo el argumento de mejorar la recaudación y sostener programas sociales. México, con una base tributaria históricamente reducida y una economía informal que supera el 50% de la población activa, necesita más ingresos para cubrir sus compromisos públicos.
Sin embargo, la discusión no puede reducirse a cuánto se recauda, sino a cómo y en qué se gasta. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, muchos ciudadanos perciben los nuevos impuestos como castigos, no como instrumentos de desarrollo.
Para pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, los cambios fiscales suelen representar un desafío mayor. Las obligaciones electrónicas, los reportes ante el SAT y el aumento de ciertos gravámenes complican la operación de quienes apenas sobreviven con márgenes estrechos. Lo que puede provocar que los contribuyentes se vean empujados hacia la informalidad, justo lo contrario de lo que se busca.
Aun así, la necesidad de una reforma integral es innegable. México recauda menos del promedio latinoamericano en proporción a su PIB, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura. Los nuevos impuestos, en teoría, buscan cerrar esa brecha. Pero su efectividad depende de algo más que cifras: requiere transparencia, rendición de cuentas y una administración pública eficiente.
En un país con profundas desigualdades, la política fiscal debería tener un rostro más humano. Cada impuesto debería responder a un principio de equidad: que quien más tiene, más aporte; y que los recursos recaudados realmente regresen a la sociedad en forma de bien común tangible.
Al final, los nuevos impuestos reflejan la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Si la recaudación se traduce en servicios públicos de calidad, la gente paga con menos resistencia. Si, por el contrario, los recursos se diluyen en la opacidad o la ineficiencia, cada reforma fiscal se convierte en una nueva herida a la confianza social, tal como ha pasado en los últimos años.
México no solo necesita recaudar más. Necesita convencer más. Un sistema tributario justo no se impone: se construye con transparencia, ética y resultados visibles. Solo entonces, los impuestos dejarán de verse como un peso, y empezarán a sentirse como una inversión en el país que todos compartimos.