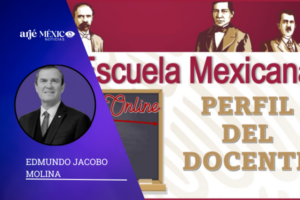“La forma más eficaz de destruir a un pueblo es negar y borrar su comprensión de la historia”, “Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado” — George Orwell
El origen del dilema maniqueo de México»
Para quienes no lo saben, al inicio de la vida independiente de México dos figuras encarnaron visiones opuestas sobre el destino de la nación. Carlos María de Bustamante, insurgente, cronista y apasionado defensor de la ruptura con el pasado, construyó la primera gran narrativa nacionalista: Una patria inventada desde el mito, donde la independencia era redención y la destrucción de lo heredado, un acto necesario.
Lucas Alamán, en cambio, político, historiador y arquitecto intelectual del conservadurismo mexicano, advirtió que sin orden, instituciones y continuidad, la libertad sería estéril. Entre ambos trazaron los límites de un dilema que atraviesa toda nuestra historia: refundar destruyendo o construir preservando.
Lo que hoy parece un enfrentamiento circunstancial entre “buenos” y “malos”, entre redentores y
traidores, no es nuevo: es la prolongación de aquella disputa original.
La llamada Cuarta Transformación, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y prolongada por su
heredera Claudia Sheinbaum y Morena, repite —con otros nombres y nuevos símbolos— el viejo patrón
de Bustamante: los vencedores se proclaman portadores de la verdad, se arrogan la representación
exclusiva del “pueblo” y justifican la demolición de todo lo anterior en nombre de un futuro redentor. Ni
siquiera en eso son originales: solo encarnan, con nuevos rostros, una historia que México jamás aprendió
a resolver.
Entre la destrucción del pasado y el espejismo de la redención.
La historia moderna de México es, en realidad, la historia de un país que decide destruir y empezar de
nuevo en lugar de corregirse. Dos siglos después de la independencia, la disputa entre Bustamante y
Alamán sigue viva, no solo en los libros, sino en la forma en que el poder concibe el futuro. No es un debate
entre cronistas, sino el origen de un dilema maniqueo que atraviesa toda la historia nacional: olvidar el
pasado para inventar la patria o preservar lo valioso para construir sobre ello.
Entenderlos es indispensable, porque Bustamante y Alamán encarnan los dos polos simbólicos de una
tensión que México nunca ha resuelto. Desde Bustamante surge la narrativa oficial de los vencedores, que
construyen legitimidad destruyendo todo lo previo y proclamando un país nuevo. Desde Alamán se levanta
la advertencia de que la ruptura absoluta, cuando borra instituciones y memoria, siembra pobreza,
desigualdad y fragilidad estructural.
El resultado: un puñado de nuevos ricos y más nuevos pobres
Este dilema, en México, casi siempre se ha resuelto a favor de la demolición. Y cada vez que el país se
reinventa ocurre lo mismo: los pobres se empobrecen más, la riqueza se concentra en nuevas élites, el
orden social se degrada y las recuperaciones, cuando llegan, son lentas, parciales y efímeras. Bustamante
aportó el relato que inspira cada transformación; Alamán dejó la advertencia que seguimos ignorando.
Pero el resultado más visible de cada “refundación” es siempre el mismo: un puñado de nuevos ricos y un
mar cada vez más amplio de nuevos pobres.
En este sentido, la llamada Cuarta Transformación no es una excepción: ha reproducido con exactitud el
mismo patrón histórico y ha arrojado, una vez más, los mismos resultados. La única diferencia es que, esta
vez, la desigualdad, la concentración de privilegios y el vaciamiento institucional ocurren a plena luz del
día, en tiempo real, sin disimulo ni pudor, y bañados en una vulgaridad inédita. Es el ascenso del lumpen
al poder.
Bustamante, Alamán y la invención de la patria
Bustamante, escribió desde la trinchera de la insurgencia. Actor y narrador de la independencia, convirtió
su Cuadro histórico de la revolución mexicana en una epopeya moral, donde los insurgentes son
redentores y la Colonia, una larga noche de opresión. Su historia no fue un registro imparcial, sino un
instrumento político para cohesionar una nación que aún no existía, inventando símbolos, mártires y
relatos que justificaran la ruptura con España.
En este contexto, la llamada Cuarta Transformación ha retomado casi literalmente la vieja leyenda
victimista de los caídos frente a los “opresores” españoles, pero ahora la ha convertido en un proyecto sistemático de narrativa política.
Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su camarilla más cercana han sido los
principales arquitectos internos de esta apropiación simbólica. Desde la exaltación de los “pueblos
originarios” hasta la instrumentalización de la Conquista como un agravio eterno, han promovido una
reinterpretación selectiva, polarizante y profundamente maniquea de la historia, diseñada para construir
un relato de redención nacional que justifique sus actos políticos y legitime su proyecto de poder.
Claudia Sheinbaum, la heredera política, ha retomado este mismo discurso indigenista como eje central
de legitimidad, pero lo hace incorporando además una narrativa identitaria cuidadosamente construida:
por un lado, se distancia de su origen y tradición judía, al tiempo que se disfraza de “mexicana folclórica”
para encarnar simbólicamente a los “pueblos que dice representar los mitos, concebido no para
reconciliar a la nación con su pasado, sino para profundizar la división social bajo una nueva versión de la
misma leyenda redentora que López Obrador heredó de Bustamante y que ahora ella perpetúa.
El mito nacional más la importación del libreto extranjero
Detrás de este proyecto hay también una camarilla de ideólogos y asesores extranjeros que han influido
directamente en el diseño de la narrativa de la 4T y en su estrategia de polarización.
Figuras como Rafael Correa y Evo Morales, con sus modelos de “refundación” constitucional; José Luis
Rodríguez Zapatero, promotor del revisionismo histórico desde España; Pablo Iglesias, fundador de
Podemos y estratega de comunicación política; así como Emir Sader y Marco Enríquez-Ominami,
vinculados al Grupo de Puebla, han tenido un papel decisivo.
A través de redes como el Foro de São Paulo y el propio Grupo de Puebla, la 4T ha importado un guion
ideológico prefabricado, diseñado para dividir a la sociedad entre “pueblo” y “enemigos”, reescribiendo
el pasado para controlar el presente.
De esta manera, López Obrador y su círculo más cercano no solo heredan la narrativa de Bustamante, sino
que la amplifican y la manipulan con fines de control político. En esta nueva versión, los “opresores” ya no
son únicamente los conquistadores españoles: ahora son los empresarios, las instituciones autónomas, la
prensa crítica, los jueces, los inversionistas y cualquiera que cuestione al régimen.
La leyenda fundacional de 1810 ha sido actualizada y convertida en un instrumento de poder, adaptando
viejos símbolos a las necesidades de un proyecto político contemporáneo.
La independencia: el inicio del círculo vicioso
Pero detrás de la épica, las consecuencias históricas se repiten. La independencia dejó un país devastado: las haciendas agrícolas que sostenían la producción fueron saqueadas y destruidas; las minas de Guanajuato y Zacatecas, motor económico de la Nueva España, quedaron paralizadas; las rutas comerciales se fragmentaron y la infraestructura productiva colapsó.
El resultado fue inmediato: campesinos y trabajadores rurales en la miseria, mientras los antiguos
comerciantes peninsulares eran sustituidos por nuevas élites criollas que acaparaban tierras y capital. La
narrativa de redención generó más desigualdad y un Estado incapaz de reconstruir el orden. La
recuperación, parcial y frágil, tomó décadas y no estableció bases duraderas.
Lucas Alamán vio todo esto con claridad. Sobreviviente de la masacre de la Alhóndiga de Granaditas, temía que el fervor popular degenerara en ruina. En su Historia de México, rechazó la idea de un comienzo absoluto y advirtió que sin instituciones sólidas, sin continuidad y sin orden, la independencia sería una victoria hueca.
Para él, las estructuras jurídicas, administrativas y productivas heredadas del periodo colonial podían
sostener un proyecto estable y evitar el colapso. Bustamante inventaba la patria desde el mito; Alamán
intentaba preservarla desde la realidad.
Pero Alamán perdió la batalla simbólica. La historia oficial consagró la visión de Bustamante, y con ella se
instauró un patrón que aún persiste: la redención como mito y la destrucción como método
La Reforma: libertad a cambio de fractura
La Reforma liberal de Benito Juárez se presentó como la modernización definitiva: emancipar al Estado de
la Iglesia, construir un país de leyes y ciudadanía. Pero en la práctica, repitió la fórmula de la tabla rasa. La
desamortización de los bienes eclesiásticos no solo eliminó el poder económico de la Iglesia; también
desmanteló miles de conventos, colegios, hospitales y redes de asistencia que durante siglos habían dado
servicios básicos.
La promesa era que el Estado ocuparía ese lugar. No lo hizo. El resultado inmediato fue la profundización
de la pobreza rural: campesinos que antes tenían acceso a tierras comunales las perdieron frente a nuevos
compradores privados; comunidades enteras quedaron sin educación ni salud; y el patrimonio pasó a
manos de nuevas élites liberales que acumularon grandes extensiones de tierra.
La desigualdad se incrementó, el orden social se resquebrajó y la recuperación tomó generaciones. Pero
aun cuando llegó, fue frágil: la riqueza se concentró, los servicios no se universalizaron y el país entró a la
segunda mitad del siglo XIX con una cohesión social debilitada
La Revolución: justicia prometida, ruina heredada
La Revolución de 1910 proclamó un nuevo pacto social, pero replicó el mismo patrón de destrucción. En
nombre de la justicia, las haciendas productivas que sostenían al campo fueron incendiadas, las unidades
agrícolas abandonadas y los sistemas de riego destruidos. Las presas quedaron inservibles y los
ferrocarriles, columna vertebral de la modernización porfirista, quedaron arruinados. La guerra civil
interrumpió minas, fábricas, talleres y redes comerciales, llevando a México a un retroceso económico
profundo.
La narrativa oficial convirtió la Revolución en mito fundacional, pero su legado material fue devastador:
los campesinos y obreros, supuestos beneficiarios, terminaron más pobres que antes, mientras nuevas
élites revolucionarias —militares, caudillos y burócratas— concentraban tierras, contratos y poder
político. El campo tardó décadas en recuperar niveles básicos de productividad y la reconstrucción
industrial fue lenta y desigual. La promesa de equidad derivó en un nuevo ciclo de privilegios que sustituyó
a las élites porfiristas sin corregir la estructura de desigualdad.
Morena y la cuarta refundación
Doscientos años después, la “Cuarta Transformación” repite la lógica de Bustamante: declara ilegítimo
todo lo anterior, borra instituciones y promete refundar la patria. En nombre de la redención, desmantela
al Estado: órganos autónomos debilitados, contrapesos anulados, tribunales sometidos y reglas reescritas
para concentrar poder.
La cancelación del NAIM costó miles de millones, destruyó inversión y empleo, y golpeó a los más pobres.
La parálisis de presas, riego y programas agrícolas hunde la producción; las decisiones energéticas
encarecen servicios para millones.
Las finanzas colapsan entre megaproyectos inviables y gasto clientelar, mientras surgen nuevas élites
políticas y empresariales. La desigualdad no desaparece: cambia de manos. La narrativa promete justicia
social; la realidad, como siempre, es que los pobres pagan la factura.
El mito de la redención y la trampa del eterno comienzo
El hilo que conecta la Independencia, la Reforma, la Revolución y la 4T no es ideológico: es estructural. En
cada ciclo, la promesa de justicia legitima un proceso de destrucción institucional y productiva que termina
agravando lo que pretendía resolver.
Cada refundación crea nuevas élites que concentran riqueza y poder, deja a los más débiles en mayor
pobreza y degrada el orden social. Las recuperaciones, cuando llegan, son lentas, desiguales y frágiles;
nunca construyen instituciones que sobrevivan al siguiente ciclo de demolición.
Alamán lo advirtió con precisión: los países que destruyen su memoria y sus cimientos repiten sus crisis.
México es una prueba viva de esa advertencia. En doscientos años, no hemos construido un proyecto
nacional estable, sino una sucesión de mitos que sustituyen unos a otros sin resolver las fracturas
fundamentales.
La historia, lejos de servirnos como maestra, se ha convertido en herramienta de legitimación y en
coartada para rehacer el país una y otra vez.
Epílogo: el país que no termina de empezar
México vive atrapado en un presente que replica su pasado. Bustamante y Alamán, figuras de otro siglo,
siguen dialogando sin saberlo en cada promesa de transformación, en cada discurso de refundación, en
cada destrucción anunciada. Dos siglos después, seguimos enfrentando la misma disyuntiva: destruir o
preservar, refundar o corregir, reinventar o construir.
Pero mientras cada nuevo comienzo insiste en demoler el pasado, multiplica la pobreza, concentra la
riqueza en manos de unos pocos y degrada la calidad de vida de la mayoría. Las refundaciones, lejos de
acercarnos a la justicia o al desarrollo, nos han condenado a reiniciar desde un nivel cada vez más bajo,
como si el país nunca aprendiera de sus heridas.
Doscientos años después, México sigue atrapado en el mismo ciclo: destruir para refundar, refundar para
volver a destruir. Morena y su 4T prometen redención, pero reproducen la vieja fórmula que multiplica
pobreza y privilegios. Cambian los símbolos, cambian los nombres; la herida, intacta, sigue abierta.