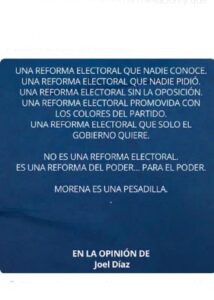“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen veraces
y el asesinato parezca respetable.”
— George Orwell
Publicada en 1862, Los Miserables no fue solo una novela monumental, sino un manifiesto humanista
disfrazado de ficción. Su autor, Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y político francés, fue una de las voces
morales más potentes del siglo XIX: un escritor que vio en la literatura una forma de redención social y en
la justicia, el verdadero rostro de la civilización. Retrató en su obra una Francia que se decía moderna, pero
seguía cimentada sobre el sufrimiento de los desposeídos.
Su historia no es la de un hombre redimido, sino la de una sociedad incapaz de liberarse de su propia
miseria moral. Víctor Hugo entendió que la pobreza no es solo una condición económica, sino una forma
de subordinación política y espiritual: el terreno perfecto para que el poder se disfrace de compasión.
Por eso su obra sigue siendo dolorosamente vigente en el México de la Cuarta Transformación, donde la
pobreza se ha convertido en emblema de pureza, el resentimiento en discurso político y la fe en el líder
en sustituto de toda razón. En ambos mundos —la Francia de Víctor Hugo y el México de López Obrador—
el sufrimiento no se alivia: se administra, se celebra, se explota.
En Los Miserables, Víctor Hugo imaginó una sociedad donde el dolor no solo era una herida abierta, sino
una especie de destino. La miseria no se explicaba: se padecía. Y en medio de ese sufrimiento, surgía la
redención por la fe, la caridad y el sacrificio.
Dos siglos después, el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López
Obrador ha construido en México una narrativa semejante: la pobreza como símbolo de pureza, la
obediencia como virtud cívica y el líder como guía espiritual de una república moral.
El novelista francés narró la historia de Jean Valjean, un hombre condenado por robar pan, perseguido por
un sistema incapaz de distinguir entre justicia y castigo. Lo que lo redime no es la ley, sino el perdón del
obispo Myriel, esa figura paternal que le enseña que el bien es cuestión de voluntad y fe.
En el México actual, el poder se presenta con la misma investidura moral. López Obrador encarna al obispo
que absuelve, al profeta que promete redención al pueblo si este cree, si confía, si resiste. En ambos
relatos, la fe sustituye a la razón y el sufrimiento se vuelve camino hacia la salvación.
Pero así como Valjean se transforma y el mundo a su alrededor no, la 4T predica un cambio que no llega.
La miseria persiste, necesaria para mantener vivo el mito del redentor. En Los Miserables, los oprimidos
sirven al autor como espejo de una Francia injusta; en la Cuarta Transformación, los pobres son la piedra
angular de un discurso que necesita perpetuar el dolor para sostener su autoridad moral. No hay
emancipación sin miseria; sin ella, el relato se derrumba.
La novela de Los Miserables es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Javert, el implacable guardián
de la ley, representa el orden sin alma; Valjean, la justicia sin norma. El primero muere devorado por su
propia rigidez; el segundo muere redimido, pero sin haber cambiado el sistema que lo destruyó.
Esa misma tensión atraviesa la política mexicana: un gobierno que se declara enemigo de la legalidad en
nombre de la justicia moral, que desprecia los contrapesos porque los juzga como parte del pecado original
del régimen anterior. Javert era la ley sin compasión; la 4T es la compasión sin ley. Y en ambos casos, el
resultado es una forma distinta de tiranía.
El romanticismo revolucionario que vibra en las barricadas de Los Miserables encuentra su eco en los
discursos de la Cuarta Transformación. Ambos comparten la épica del pueblo redimido, el heroísmo de los
humildes y la ilusión de una transformación inevitable. Pero, como en la novela, los jóvenes idealistas
mueren sin haber cambiado nada: la revolución moral mexicana terminó reducida a la administración
rutinaria de privilegios y corrupción, al saqueo revestido de redención y al resentimiento elevado a virtud
política.
El tiempo, sin embargo, cierra el círculo con cruel simetría. En Los Miserables, todo vuelve al punto de
partida: la miseria sobrevive al sacrificio, la injusticia se reorganiza y el bien se agota en gestos. En la Cuarta
Transformación, el desenlace será el mismo: los pobres seguirán siendo pobres, los poderosos más
poderosos y el discurso redentor se reciclará como si la historia no hubiera pasado. Ambos mundos —el
de Víctor Hugo y el de la autoproclamada transformación de López Obrador y de su fiel discípula—
comparten la misma tragedia: necesitan el sufrimiento para justificar su existencia.
Y quizá esa sea la verdad más incómoda: que la miseria, más que una herida, es el combustible de los
redentores; que sin ella no hay causa, ni épica, ni pueblo; que el poder que se alimenta del dolor no busca
curarlo, sino mantenerlo vivo, como un altar encendido. En la novela, Valjean muere en paz; en México, el
“pueblo bueno” sigue rezando a López Obrador, esperando un milagro que nunca será.
Y mientras tanto, ¿qué hicieron las sociedades de Francia y de México para poner fin a la farsa? Muy poco.
En ambos casos, la indignación se extingue en murmullos, la esperanza se vuelve costumbre y el miedo,
resignación. Unos se conforman con sobrevivir bajo nuevas promesas; otros, con creer que el sufrimiento
es inevitable.
Así, la historia sigue su curso —no hacia la justicia, sino hacia la repetición—, confirmando que el poder
de los redentores no reside en su palabra, sino en la fe de quienes se niegan a despertar y en la cobardía
de los testigos que nada hacen por romper el ciclo