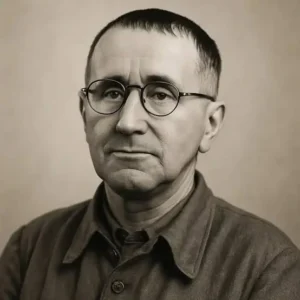En el edificio marcado con el número 99 de la calle Naranjo era una ruina de concreto. Las escaleras, vencidas y húmedas. parecían un animal vivo y hostil.
Para Doña Ana y Don Julio, subir hasta su departamento del quinto piso era una batalla diaria. En la cocina, el refrigerador llevaba meses desconectado: no por ahorro, sino por inutilidad. Nada había dentro. Las repisas vacías parecían bocas abiertas, y en una esquina, un plato con restos petrificados de sopa de fideo observaba como testigo mudo de tiempos menos crueles.
Julio despertó con un temblor que ya conocía: el de sus huesos protestando por la falta de alimento.
Voy a ver qué encuentro. Algo debe haber… aunque sea pan duro, dijo, mintiendo, porque llevaba dos días buscando entre la basura sin resultado.
Salió con la mirada baja. Afuera, el sol apenas calentaba. Del tianguis llegaban aromas a fritanga, cada uno un puñal. Se acercó a una panadería donde a veces regalaban el pan del día anterior.
¿Quedó algo? preguntó con una esperanza desgastada. No respondió la encargada sin mirarlo.
Julio tragó la vergüenza y siguió hacia el mercado. Entre cajas vacías, recogió verduras marchitas de una bolsa abandonada. Depositar las piezas casi podridas en su morralito fue un acto de dignidad, no de resignación. Las piernas le fallaron y se sentó en la banqueta. No lloró; ya no tenía lágrimas. Solo sentía un hueco extraño, como si flotara. A sus 81 años, la debilidad avanzaba más rápido que él.
Recordó entonces cómo, durante treinta y cinco años, fue cartero. Recordó las veces que se abstuvo de comer algo rico para ahorrar para su vejez, para su Ana, para su hija, que falleció de cáncer a los quince. Recordó cuando vendió su casa y, junto con su liquidación y su pensión, depositaron todo en FICREA, financiera aprobada, autorizada y “supervisada” por el gobierno. Ahí pusieron su vejez y su esperanza.
Pero el gobierno cerró FICREA, inventó un concurso mercantil, y el síndico se dedicó a gastarse los millones que pertenecían a miles de ahorradores como él. Mientras ellos vivían en la miseria, el gobierno permanecía ciego, sordo y mudo ante el mayor atraco financiero en décadas.
¡Les digo que no es exageración! ¡Están mal, muy mal!, insistía una vecina al verlos. La alcaldía había dicho que no podían ir, que estaban “ocupados”. Entonces los vecinos decidieron actuar.
Don Julio… Doña Ana… ya basta, dijo una mujer empujando la puerta.
Detrás de ella, jóvenes y adultos cargaban una olla de caldo, pan, fruta, tortillas, atole. Ana rompió en llanto. Julio también, aunque trato de disimular. Los vecinos colocaron los víveres con la delicadeza de quien pone ofrendas sagradas.
—Vamos a organizarnos. Nadie en este edificio volverá a pasar hambre —dijo un joven.
Ese día y los siguientes, el edificio entero se convirtió en una comunidad viva. Llegaron voluntarios, luego una fundación. Y cuando llegó el gobierno, ya nadie los necesitaba.
Un mes después, Ana y Julio volvieron a caminar, lentos pero firmes. Mientras alguien nos vea, seguimos vivos, dijo Ana. Y es momento de que los ahorradores de FICREA también se pongan de pie, tronó Don Julio. No queremos limosnas. Queremos justicia. Justicia pospuesta es justicia denegada.
Cada vez que hay una injusticia o un abuso en nuestro México, hay que alzar la voz y ponernos de pie.
Julio la tomó de la mano y avanzaron con paso firme.
Porque quien sigue respirando y de pie… todavía puede y debe pelear.
Y nosotros ya empezamos.
¡Rendirse no es opción!