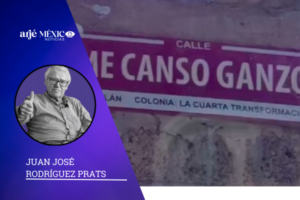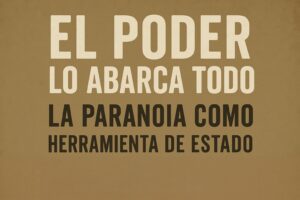Dr Alfredo Cuellar
. La educación como raíz del milagro asiático
Siempre digo en mis conferencias y presentaciones que los problemas de México tienen solución y pongo de ejemplo a Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Finlandia. Esas naciones no nacieron ricas. A mediados del siglo XX, eran países devastados o con escasos recursos naturales. Pero compartieron una convicción: la educación sería su motor de desarrollo. Mientras otros invertían en subsidios o asistencialismo, ellos invirtieron en maestros, ciencia, tecnología y disciplina institucional.
Hoy, Singapur lidera los rankings de aprendizaje de la OCDE, y Corea del Sur destina más del 4.5 % de su PIB a investigación y desarrollo. México, en cambio, apenas invierte 0.45 %, y su gasto educativo sigue centrado más en nóminas que en innovación.
El Premio Nobel de Economía 2025, otorgado a Joel Mokyr (EE. UU.–Países Bajos), Philippe Aghion (Francia) y Peter Howitt (Canadá), ilumina con evidencia lo que ya sabíamos: los países que se educan compiten y arriesgan, progresan. Los que repiten fórmulas viejas, se estancan.
II. La “destrucción creativa” y la comodidad latinoamericana
Aghion y Howitt retomaron la idea schumpeteriana de la destrucción creativa: cada innovación destruye una forma anterior de producir, pero abre una nueva oportunidad. Corea del Sur lo entendió al reconvertir sus industrias textiles en tecnología y semiconductores. Singapur lo aplicó al pasar del puerto comercial al laboratorio financiero y digital del Sudeste Asiático.
En México y buena parte de América Latina, en cambio, predomina la aversión al riesgo. Se protege al empresario antiguo, al sindicato intocable, al sistema educativo rígido. La innovación se vuelve sospechosa, se aterrorizan de los cambios. Y cuando llega, lo hace concentrando los beneficios: el norte industrializado y digitalizado frente a un sur rural, empobrecido y olvidado.
III. Innovar sin educar: el espejismo tecnológico
La lección del Nobel es incómoda: la innovación no basta sin educación.
Mokyr nos recuerda que el progreso no es automático, sino cultural. Se sostiene en una sociedad que tolera el cambio, respeta el conocimiento y estimula la curiosidad.
En México, la educación sigue separada de la economía productiva. Las universidades tecnológicas carecen de puentes reales con las empresas, y los maestros, aunque vocacionales, carecen de incentivos para la actualización científica.
No basta hablar de “relocalización industrial” o de “nearshoring”: sin un ecosistema educativo que alimente la creatividad, solo seremos maquiladores del siglo XXI.
IV. Competencia y justicia: dos caras del mismo progreso
El Nobel también envía una advertencia ética: la destrucción creativa puede crear desigualdad.
Cuando no hay políticas de redistribución ni programas de reentrenamiento laboral, los perdedores del cambio quedan condenados a la exclusión. Por eso, la innovación debe acompañarse de justicia social, no de retórica. Singapur, por ejemplo, aunado a sus transformaciones educativas, se lanzó a una masiva construcción de viviendas para que todos tuvieran un hogar digno accesible en precio y sin burocracias.
Singapur entendió esta tensión: su modelo educativo no solo forma ingenieros, sino ciudadanos que pueden adaptarse, reaprender y moverse dentro del mercado. Se fue creando una cultura de tolerancia a la incertidumbre del cambio.
En México, donde cada reforma educativa se convierte en guerra política y polarización ideológica la competencia se teme y la igualdad se reclama, pero no se construye.
V. La Micropolítica del conocimiento
Desde la perspectiva de la Micropolítica, el verdadero poder no reside en las leyes o en los presupuestos, sino en la cultura organizacional que valora el saber y se vive cotidianamente.
Un aula donde se castiga la pregunta, un gobierno que desconfía del científico o una universidad que produce títulos en lugar de pensamiento crítico, son expresiones de poder conservador.
Mokyr, ahora premiado nobel de economía lo dijo con elegancia en A Culture of Growth: “La prosperidad es una decisión colectiva de creer en el cambio.”
Esa decisión es, precisamente, un acto micropolítico: decidir entre reproducir la mediocridad o apostar por la inteligencia colectiva como motor de nación.
VI. Conclusión: el futuro no se improvisa
El Nobel de 2025 no le habla a Suecia ni a Harvard; le habla a México, América Latina, España, y otras naciones donde todavía se confunde innovación con discurso, y educación con trámite.
El mensaje es claro: el desarrollo no nace de los subsidios ni del petróleo, sino de aulas que enseñan a pensar, instituciones que premian el mérito y gobiernos que no teman a la competencia.
Si Singapur lo logró sin recursos naturales, y Corea del Sur sin colonias, México no tiene excusa, salvo la de no creer en su propio talento.
Dr. Alfredo Cuéllar: Académico, consultor internacional y fundador de la disciplina de Micropolítica. Primer mexicano en enseñar en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard.