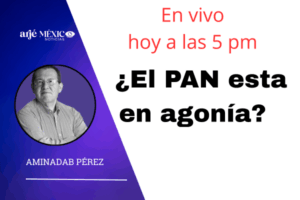La noche cayó sobre Chimalhuacán como una manta húmeda, pesada, impenetrable. Las luces de los pocos postes que aún funcionan parpadeaban con debilidad, como si también tuvieran miedo de permanecer encendidas demasiado tiempo. En cada esquina, los murmullos se apagaban antes de volverse palabras. Las conversaciones se hacían con la mirada, con un gesto, con el silencio. En ese barrio, hablar podía costar la vida.
Carmela caminaba rápido, con la bolsa apretada contra el pecho y el corazón desbocado. Había aprendido a medir los pasos, a reconocer los sonidos que no debía escuchar, a ignorar lo que todos ignoraban. Desde hacía meses, los balazos eran parte de la noche. Las patrullas a veces pasaban solo cuando amanecía. El gobierno decía que “eran pleitos entre bandas”, que “la situación estaba bajo control”, pero la gente sabía que el control ya lo tenían otros. Los cuerpos aparecían desmembrados en las zanjas, y los vecinos fingían no verlos para sobrevivir un día más.
Carmela recordaba cuando su colonia era distinta: cuando los niños corrían detrás de un balón y los puestos de tamales llenaban de vida las calles. Ahora, las cortinas permanecían bajadas y los pocos que quedaban caminaban cabizbajos, como si la vergüenza de vivir en el miedo fuera culpa suya. De pronto, el ruido seco de un bote rodando por el pavimento rompió el silencio. Se detuvo. El sonido rebotó en las paredes vacías. No había viento. No había nadie. Pero la sensación de ser observada le erizó la piel. Apresuró el paso. Los pasos detrás de ella también se aceleraron.
Giró una esquina y vio la vieja tienda de Don Raúl, cerrada desde que desapareció su nieto. Recordó las últimas palabras del anciano antes de marcharse del pueblo, con los ojos vidriosos de impotencia: No dejes que el miedo se te meta en los huesos, niña. Si se mete… ya no sale.
Carmela llegó a su casa. La llave tembló entre sus dedos. Giró. La puerta cedió. Un olor metálico, espeso, le llenó la nariz. Encendió la luz. En las paredes, cientos de frases pintadas con algo oscuro, casi negro, se repetían una y otra vez, como un grito mudo escrito por muchas manos:
“QUE EL MIEDO NO SE HAGA COSTUMBRE EN MÉXICO.”
Carmela retrocedió, con la respiración entrecortada. La bombilla titiló una vez más y se apagó. En la oscuridad, una voz le susurró al oído: Demasiado tarde…
El silencio volvió a tragarse el barrio.
Al amanecer, el rumor se esparció: otra vecina desaparecida, otra puerta marcada con la misma frase.
Pero nadie habló. Nadie salió. Solo los reporteros locales, cansados de denunciar lo mismo, escribieron una nota breve que se perdió entre los anuncios y la propaganda. Mientras tanto, el miedo seguía caminando de casa en casa, con el rostro de la impunidad. En los noticieros, repetían lo que el gobierno de Morena les decía, normalizaban los “hechos aislados”, que todos venían pasar frente a sus ojos todos los días. Pero el aislamiento era el país entero. Cada colonia tenía su Carmela, cada calle su silencio, cada familia su desaparecido.
Y así, México amanecía cada día un poco más oscuro, no porque faltara la luz, sino porque la costumbre había vencido a la esperanza. Un niño, en la puerta de su escuela abandonada, escribió con gis blanco sobre la pared: Que el miedo no se haga costumbre.
Porque, aunque el país se caía a pedazos, todavía había quien escribía, como último acto de resistencia, en medio de la oscuridad.