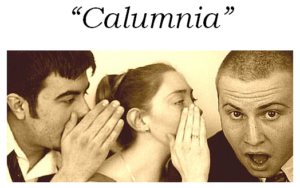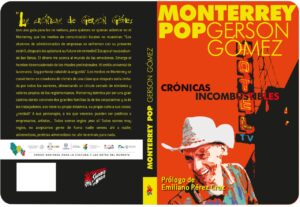El pragmatismo con el que actúa la presidenta frente a Washington ahonda, a su vez, una peligrosa brecha con su militancia.
Siete años de la autodenominada Cuarta Transformación han dejado en claro que en México el nuevo régimen -instaurado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y continuado por Claudia Sheinbaum- «gobierna» únicamente para los suyos, para su militancia. En su intento por mantener el poder, han buscado lo que Gramsci llamó (Italia, 1891-1937) la hegemonía de valores, lenguaje, expectativas y marcos morales.
Desde esta lógica, el poder se sostiene mediante la coherencia simbólica. La élite gobernante define los códigos; la base política los reconoce y los reproduce. Cada decisión, cada gesto y cada palabra refuerzan la idea de un «nosotros» con fronteras claras. La legitimidad emerge de esa repetición constante. Cuando el liderazgo preserva los signos que dieron origen al movimiento, el consenso se mantiene estable.
El punto de tensión aparece cuando esos simbolismos entran en conflicto con la realidad del ejercicio del poder. La soberanía, uno de los conceptos centrales del imaginario de Morena, funciona como emblema identitario y como herramienta retórica. Bajo esa bandera, el «movimiento» articuló su rechazo a la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y defendió una política exterior presentada como autónoma y solidaria.
Dicho encuadre permitió justificar decisiones costosas en términos económicos y diplomáticos, como el envío masivo de petróleo a Cuba, interpretado por la militancia como un gesto humanitario inscrito en una narrativa de autodeterminación. El gobierno de la Cuarta Transformación asumió que su base electoral validó el envío de crudo por un monto cercano a los 27 mil millones de pesos. ¿Esa decisión formó parte de un mandato explícito por parte del «pueblo bueno» que carece de medicinas y vacunas?
Ese mismo concepto empieza ahora a mostrar fisuras. La presidencia enfrenta una realidad estructural marcada por la asimetría histórica entre México y Estados Unidos. La interdependencia económica, la presión en materia de seguridad y la capacidad operativa de las agencias estadounidenses delimitan el campo de acción del gobierno mexicano. En ese contexto, la cooperación tácita con Washington deja de ser una elección ideológica y se convierte en una condición de gobernabilidad.
Las recientes operaciones del FBI en territorio nacional, incluida la captura del exatleta olímpico Ryan Wedding, revelan esa tensión con claridad. La presidenta actúa desde un pragmatismo que reconoce los límites reales del poder del Estado mexicano. La militancia, en cambio, interpreta esos hechos como una transgresión al relato fundacional del movimiento. El líder moral, AMLO, mantiene un silencio sepulcral a semanas de quejarse públicamente por la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela a manos de los estadounidenses.
Bajo esa premisa, la distancia entre lo que ocurre realmente y lo que comunica como propaganda abre una brecha peligrosa para el régimen. La crítica interna y externa se articula desde un lugar conocido. Actores del propio régimen y figuras de la oposición señalan una supuesta contradicción entre discurso y acción. Esa lectura ignora un elemento central: gobernar desde el poder ejecutivo implica administrar estructuras heredadas, relaciones desiguales y riesgos sistémicos. La silla presidencial transforma la naturaleza de las decisiones.
La pregunta relevante se desplaza entonces del plano moral y simbólico al estructural. ¿Qué margen real posee el gobierno mexicano para redefinir unilateralmente su relación con Estados Unidos? ¿Hasta dónde alcanza la soberanía cuando la seguridad, la energía y la estabilidad económica dependen de un entramado binacional profundamente integrado que supera incluso a sus mandatarios? La experiencia histórica sugiere respuestas incómodas para cualquier régimen político que construya su proyecto bajo una premisa ideológica.
En lo que se refiere a Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace lo que puede con lo que tiene, incluso si eso significa estar montada en una estructura heredada y atravesada por el crimen organizado. Sin embargo, la mandataria tropieza cuando organiza su comunicación y propaganda alrededor de la soberanía como identidad política, al tiempo que cede frente a Washington la realización de operaciones de sus agencias en territorio nacional, así como el congelamiento del envío de petróleo a Cuba.
La brecha entre la líder de facto de Morena y sus simpatizantes se vuelve más visible gracias al marco narrativo elegido. Se trata de un pantano que ella misma diseñó, favoreció y alimentó cuando le quiso imprimir «soberanía» a sus decisiones pragmáticas dada la asimetría de poder con Estados Unidos. A cada paso o movimiento propagandístico con el que sugiere autodeterminación, se hunde más.
Los pantanos castigan a quienes intentan dominarlos. La trampa no está en una decisión concreta, sino en haber pretendido que un cascarón ideológico con el que intentan cubrir el concepto de soberanía podría convencer/engañar a su militancia. El ejercicio del poder es distinto.