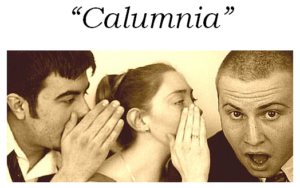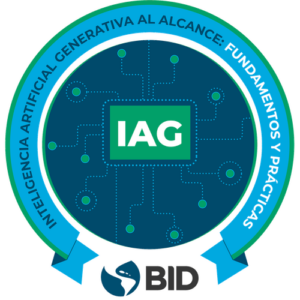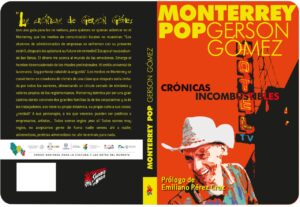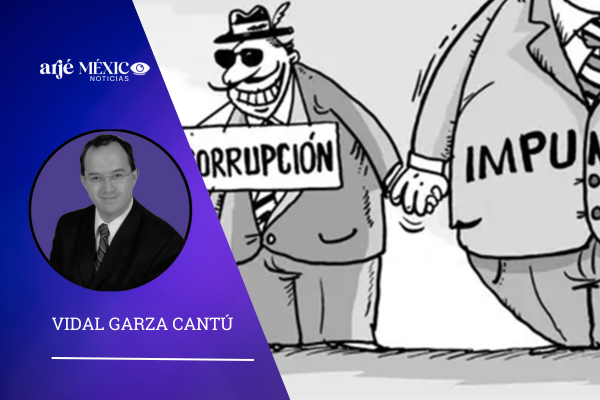
En México, la extorsión y la corrupción en trámites con el Gobierno (federal, estatal y municipal) son ampliamente conocidas, pero rara vez denunciadas. Esta aparente contradicción -todos saben que existe, casi nadie acusa- no surge de apatía cívica ni de una tolerancia cultural. Es el resultado de un diseño institucional que premia al agente corrupto y castiga al denunciante. En ese terreno, callar no es cobardía: es cálculo que hace racional no denunciar para ciudadanos y empresas.
Usando el modelo de la economía institucional, la mecánica es nítida. En la relación entre el ciudadano (principal) y el funcionario público (agente), el agente concentra información, discrecionalidad y control del proceso. Con supervisión débil y sanciones improbables, el agente extrae rentas. El ciudadano, ante costos altos de denuncia y beneficios inciertos, paga y sigue.
El equilibrio es perverso pero estable: corrupción repetida, impunidad persistente y silencio generalizado.
A esto se suman costos de transacción desproporcionados: tiempo, abogados, pruebas, trámites eternos y, sobre todo, riesgo. Riesgo de represalias, retrasos deliberados o inspecciones y multas «casuales». Para una pyme, un permiso detenido puede significar semanas sin ingresos; para una persona, la pérdida de una oportunidad laboral. En ese contexto, el soborno se vuelve el mal menor.
El problema no es exclusivo de México. Países hoy con baja corrupción enfrentaron dilemas similares. Estonia redujo drásticamente la corrupción al digitalizar trámites y eliminar contacto directo entre usuario y funcionario. Georgia desmanteló agencias, simplificó permisos y estableció sanciones creíbles. Corea del Sur creó sistemas de denuncia anónima con protección real, respaldados por auditorías basadas en datos.
La lección es contundente: la corrupción no se combate apelando a la ética individual, sino con un sistema que haga costoso corromper y peligrosamente arriesgado dejarse corromper.
En México y particularmente en Nuevo León, la lógica ha sido inversa. Se exige valentía cívica en un entorno que castiga al denunciante. Se promueve la denuncia sin anonimato garantizado ni protección efectiva. Se multiplican órganos de control fachada, pero se conserva la discrecionalidad local. Así, denunciar se percibe como un sacrificio, como un acto heroico, no como una decisión racional.
¿Qué hacer distinto? Reducir discrecionalidad con reglas y trámites mínimos y procesos estandarizados, mucho más efectivos que cualquier campaña moralizante.
Digitalizar con inteligencia para eliminar interacciones innecesarias y asegurar trazabilidad.
Proteger al denunciante mediante separación inmediata del funcionario acusado, auditorías automáticas y sanciones rápidas.
Alinear incentivos dentro del Gobierno y usar datos para detectar patrones anómalos. Involucrar al sector privado desde el compliance, especialmente a pymes que lidian a diario con reguladores locales.
La corrupción persiste no porque la sociedad la tolere, sino porque el sistema la premia. Mientras denunciar siga siendo más costoso que pagar, el silencio no será complicidad: será racionalidad. Cambiar eso no requiere héroes ni mártires, sino instituciones que eleven el costo de corromper y de dejarse corromper. Ahí está el verdadero desafío de Gobiernos estatales y municipales.
Ahora que el 5 de febrero recordamos la promulgación de la Constitución, vale confirmar que ésta sí prohíbe la corrupción y el tráfico de influencias, no como conductas aisladas, sino como violaciones estructurales al ejercicio del poder: el régimen de responsabilidades (arts. 108-114), los principios de imparcialidad y honradez (art. 134) y el Sistema Nacional Anticorrupción (art. 113).
Pero un texto no disciplina por sí mismo. Lo hacen procedimientos ciegos a la persona, controles que funcionan y sanciones que duelen. El reto del Estado mexicano no es redactar principios: es convertirlos en costos reales para el corrupto y en protección tangible para quien decide no callar.
Publicado en El Norte el Sábado 31 de enero
vidalgarza@yahoo.com