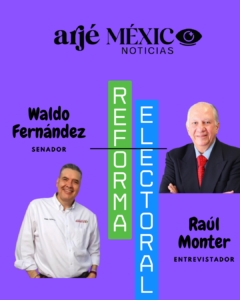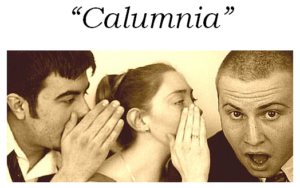Que en 2026 el Congreso de Nuevo León se disponga a derogar los delitos de calumnia, injuria y difamación dice menos sobre un avance democrático y más sobre una deuda prolongada con la libertad de expresión. No se trata de una reforma audaz, sino de la corrección tardía de una anomalía jurídica que debió resolverse hace años.
Durante décadas, los llamados “delitos contra el honor” han sobrevivido en los códigos penales no como instrumentos de justicia, sino como mecanismos de disuasión del discurso crítico. Su sola existencia ha funcionado como advertencia para periodistas, activistas y ciudadanos: cuestionar al poder puede salir caro. Que Nuevo León haya insistido en conservar estas figuras cuando la mayoría del país ya las había eliminado revela una cultura política poco tolerante a la crítica.
La presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este proceso no debe leerse como un aplauso, sino como un llamado de atención internacional. Cuando Naciones Unidas “celebra” una reforma de este tipo, el subtexto es claro: el estado estaba fuera de los estándares mínimos. No es un reconocimiento a la vanguardia legislativa, sino la constatación de un rezago.
El argumento de que fue necesario esperar a las reformas al Código Civil expone otra debilidad del debate legislativo. Trasladar el conflicto del ámbito penal al civil no garantiza por sí mismo mayor libertad, si no se establecen límites claros. Sin salvaguardas, la reparación del daño puede convertirse en una nueva forma de censura: demandas costosas, juicios prolongados y sanciones económicas desproporcionadas que, en los hechos, silencian tanto como una condena penal.
El consenso multipartidista, presentado como una virtud, también merece ser cuestionado. No hay valentía política en coincidir sobre una figura jurídica que ya es indefendible a nivel internacional. El verdadero desafío no era eliminar estos delitos, sino atreverse a proteger la crítica, incluso cuando incomoda a quienes legislan.
Que solo Nuevo León y Yucatán mantuvieran estos delitos hasta hoy es una señal inequívoca de atraso normativo. Pero el peligro mayor es que esta derogación se use como gesto cosmético, como prueba de un compromiso con los derechos humanos que no se traduce en garantías reales para la prensa y la ciudadanía.
Eliminar los delitos contra el honor es necesario, sí. Pero no es suficiente. La libertad de expresión no se protege con discursos ni con reformas mínimas, sino con un marco legal que impida cualquier forma de castigo —penal, civil o económico— por ejercer el derecho a señalar abusos, denunciar corrupción o incomodar al poder.
Si el Congreso de Nuevo León quiere que esta reforma sea algo más que un acto tardío de corrección política, deberá demostrarlo en los hechos. De lo contrario, la derogación quedará registrada no como un triunfo democrático, sino como el momento en que el silencio dejó de ser delito, pero siguió siendo castigado.