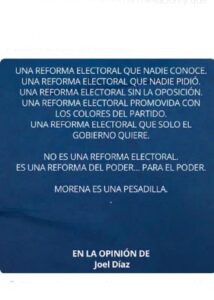Beijing 1995: parteaguas global.
Han pasado tres décadas desde que, en 1995, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, definió un programa de acción que transformó el vocabulario político, jurídico y social sobre los derechos de las mujeres. Entre las doce esferas de especial preocupación, una resaltó entonces —y sigue resonando hoy— como una denuncia global: la violencia contra las mujeres y las niñas. Beijing hizo explícito lo que muchas sociedades se negaban a ver: la violencia de género no es inevitable, no es cultural y no es asunto privado. Es una violación a los derechos humanos, y por tanto una obligación del Estado combatirla.
En el continente americano, los preparativos de la Conferencia coincidieron con un hito aún más específico: la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —conocida como Belem do Pará, por la ciudad brasileña en donde se realizó la reunión—, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado exclusivamente a esta materia. México la ratificó en 1994, justo en vísperas de la IV Conferencia, en un gesto que anticipó la transformación jurídica que vendría después.
Después de Beijing, el 25 de noviembre de 1996, México dio un paso decisivo al reconocer formalmente que la violencia en el ámbito familiar era un asunto de interés público, abriendo la puerta para que el Estado interviniera en lo que antes se consideraba territorio sagrado del hogar. Fue un punto de inflexión cultural y legal de enorme calado.
La arquitectura jurídica mexicana
A partir de ese momento, el país comenzó a edificar una arquitectura jurídica compleja. La Constitución incorporó progresivamente la obligación del Estado de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de garantizar la igualdad sustantiva y la igualdad salarial efectiva. En 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que desde entonces ha sido reformada numerosas veces para incorporar nuevas formas de violencia: la obstétrica, la mediática, la digital, la política, entre otras. La tipificación del feminicidio buscó enfatizar que la privación de la vida de una mujer por razones de género exige una respuesta penal más severa y especializada.
Paralelamente, se construyó un entramado institucional: institutos de las mujeres, centros de justicia, unidades de género y mecanismos como la Alerta de Violencia de Género, que reflejan la intención de convertir la igualdad en política pública permanente. Vista desde la norma, la distancia entre 1995 y hoy es inmensa. Pero desde la experiencia cotidiana de las mujeres, el panorama sigue siendo sombrío.
El corazón del problema: los códigos patriarcales
Las leyes, aunque necesarias, no son suficientes. La desigualdad no se disuelve con decretos, ni las violencias desaparecen con reformas legales. El principal obstáculo no está en los códigos jurídicos sino en los códigos patriarcales: valores, inercias y silencios que se transmiten de generación en generación y que, sin darnos cuenta, se alojan en la mente y el corazón tanto de hombres como de mujeres. Es esa internalización profunda la que inhibe el ejercicio pleno de los derechos y mantiene intactas las jerarquías de género.
El mandato del cuidado: la gran resistencia
Si hubiera que señalar el núcleo más resistente del orden patriarcal, quizá sería la estructura del cuidado: quién cuida, quién renuncia, quién sostiene la vida cotidiana. En la práctica, el cuidado sigue siendo un mandato femenino. No es casual que las mujeres soporten dobles jornadas, que su participación laboral sea intermitente, que la maternidad siga determinando trayectorias profesionales y que la vejez las encuentre con menos recursos, menos autonomía y más dependencias.
Cuando las mujeres de edad avanzada padecen una discapacidad o pierden autonomía, su cuidado vuelve a recaer casi siempre en otra mujer: una hija, una hermana, una nuera. Ahí emerge una forma de violencia particularmente insidiosa: el cuidado impuesto, disfrazado de deber afectivo. Esa obligación inmoviliza a las cuidadoras, limita su derecho al trabajo y les niega descanso. Se trata de una desigualdad que se hereda de mujer a mujer.
Cedazo más fino
El avance social ha permitido identificar violencias antes invisibles. El cedazo se ha vuelto más fino y ahora reconocemos la violencia política contra las mujeres, que busca impedirles el pleno ejercicio de su representación o de su cargo. Pero este reconocimiento requiere precisión. No toda crítica hacia una mujer gobernante es necesariamente violencia de género. Trazar esa línea con responsabilidad es indispensable para evitar su banalización y para impedir que se use como un escudo que encubra ineptitudes o actos de corrupción. Defender los derechos exige rigor, no indulgencias automáticas.
La trampa demográfica
Sin embargo, mientras ganamos claridad conceptual, emergen nuevas amenazas de retroceso. En varios países avanzados, la preocupación por la caída en el número de nacimientos está derivando en políticas que, bajo el argumento demográfico, empujan a las mujeres hacia la maternidad. Estímulos económicos, licencias condicionadas o estipendios para que se dediquen al cuidado llevan implícito un mensaje inquietante: la sociedad necesita que las mujeres regresen al hogar. Se instala así la narrativa de que el envejecimiento poblacional es culpa de las mujeres que “no quieren” tener hijos. Una gigantesca inculpación colectiva que revive la idea de que la identidad femenina está subordinada a la reproducción y al cuidado. Este giro demográfico es, en el fondo, una tentativa de restaurar el viejo pacto social que asigna a las mujeres el rol de sostenedoras silenciosas de la vida doméstica.
La igualdad, en este marco, no solo se detiene: retrocede. Treinta años después de Beijing, no basta con recordar los compromisos: hay que defenderlos, ejercerlos y protegerlos de cualquier intento de regresión.
Una solidaridad necesaria
En este contexto de avances frágiles y resistencias persistentes, vale la pena subrayar un episodio reciente que revela hasta qué punto las mujeres que ejercen funciones públicas siguen expuestas a presiones desproporcionadas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa pretende sancionar a las consejeras del INE Dania Ravel y Claudia Zavala por haberse negado, en 2021, a avalar el inicio del proceso de revocación de mandato cuando el Instituto no contaba con un solo centavo para llevarlo al cabo. Su negativa fue un acto de responsabilidad institucional, pero también un acto de libertad. Defender la legalidad y la autonomía técnica del organismo electoral no es un delito: es precisamente el deber de quien ocupa un cargo de Estado. Resulta inimaginable que se pretenda castigar a dos mujeres por ejercer su criterio y cumplir su obligación. Su caso simboliza, una vez más, cómo la violencia —en esta ocasión institucional— puede intentar disfrazarse de procedimiento administrativo.
Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán